El racismo institucionalizado y normalizado en la sociedad, incluso
con la legislación de los derechos colectivos indígenas, no ha permitido
la emancipación de los pueblos indígenas. El ejercicio del derecho a la
autodeterminación diluye las bases teóricas y sociales del Estado
nación
Desde 1994, año en el
que las Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto
como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en diferentes
lugares del mundo se conmemora esta fecha con diversas actividades
folclóricas. Como en otras fechas, dichas actividades están preñadas de
racismo inocente, mistificaciones románticas, y muy pocas veces expresan
el sueño emancipatorio de indígenas como pueblos.
En países como Honduras, Guatemala u
otros que se encuentran anclados en la zaga de la historia, a las y los
indígenas se los denomina todavía como etnias o tribus. Esto, cuando las
instituciones y la sociedad mestiza se encuentran de buen humor. Cuando
no, pues, de vagos, sucios, ignorantes no los bajan. Aunque se visten,
comen y estudian gracias al arduo trabajo invisibilizado de las y los
vagos. O cosechan dólares y euros de la cooperación internacional o del
turismo vendiendo los aún insondables conocimientos y aportes culturales
de los ignorantes.
Los conceptos de etnia, tribu, clan,
etc., acuñados por la socioantropología dominante occidental con la
finalidad de afianzar la superioridad del blanco y el supuesto atraso de
los indios, son altamente racistas porque asumen a las y los indígenas
como piezas de museo o costales de huesos de antaño. El Convenio 169° de
la Organización Internacional del Trabajo (1987) contiene aún este
enfoque.
Producto de la resistencia indígena ante
la colonización, las repúblicas y la neocolonización, las Naciones
Unidas, en la década de los 90 del pasado siglo, consensuó el concepto
de pueblo (comunidades con historias vivas) para referirse a las y los
indígenas (originarios) en el mundo. Y la Declaración Universal de los
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) contiene esta orientación
ideológica, y afianza el derecho a la autodeterminación de indígenas
como pueblos. Éste es el sentido genuino de la celebración del Día
Internacional de Pueblos Indígenas.
Para ser pueblo indígena no es
suficiente con compartir historia, idioma, espiritualidad, cultura y
consanguinidad común. Ante todo, es necesario cohabitar en territorios
ocupados por los ancestros desde antes de la colonia. Es decir, la
condición básica para ser pueblo indígena es su sentido de pertenencia
histórica a la tierra y territorio (modo de interactuar con la comunidad
cósmica). Se es pueblo indígena, no sólo porque se comparte una
tradición, sino porque se cohabita e interactúa en y con un territorio
ancestral. De este sentido de pertenencia ancestral a la Tierra nacen
las identidades indígenas. Por tanto, no cualquier comunidad cultural u
organización campesina puede ser asumida como pueblo indígena.
La autoafirmación de indígenas como
pueblo trastoca todos los enfoques históricos que abordaron de forma
inconclusa la problemática del indio. En la colonia, desde un enfoque de
la antropología creacionista, se debatió la condición humana del
indígena. Teóricamente se asumió que las y los indígenas somos humanos
(conde derecho al Bautismo), pero el sistema colonial cristiano nos
aniquiló como a no humanos. En la etapa republicana, desde un enfoque
económico, se debatió que el régimen de la distribución y propiedad de
la tierra era el meollo del problema del indio, pero los republicanos
(liberales y conservadores) afianzaron el régimen del gamonalismo y la
servidumbre indígena como combustible para mover los engranajes del
sistema republicano. El mayor esfuerzo que hizo la República para con el
indio (al no poder aniquilarlo) fue asimilarlo mediante los procesos de
mestizaje, pero incluso en esto se aplazó.
Y así llegamos al siglo XXI, y la
acelerada emergencia de diferentes sujetos colectivos indígenas que
diluyen los moldes teóricos occidentales de comprensión y explicación de
la realidad indígena. La cuestión indígena, hoy asumida ya no como un
factor étnico, sino como una categoría sociopolítica, sacude incluso el
sustento teórico del Estado nación y su democracia representativa. Los
actuales procesos impulsados por los pueblos indígenas en Los Andes es
una evidencia de ello.
El problema del indio no es sólo
problema de tenencia de tierra, de educación o de asistencia
humanitaria. El problema indígena es, ante todo, el racismo
institucionalizado (edulcorado de paternalismo romántico) que trata a
las y los indígenas como no sujetos o “ciudadanos” menores de edad en un
Estado nación monocultural (ladinocéntrico) Además, nuestro problema
está en que las y los indígenas hemos asumido la condición de indio
(sumiso, conformista, miedoso, etc.), que el sistema nos ha configurado
en el alma, como una realidad natural, y como el único modo de
sobrevivencia. Si no levantamos la cabeza, no podremos ni ver, ni soñar
con promisorios horizontes que nos depara nuestra emancipación
pendiente.
Para romper este lesivo modo de vida,
las y los indígenas debemos asumir nuestro derecho a la
autodeterminación ya no como una opción, sino como una obligación
existencial. No estamos condenados a sobrevivir eternamente como
clandestinos sobre nuestra Madre Tierra. No estamos condenados a servir
de combustible al Estado nación que jamás existió para nosotros. No
fuimos hechos necesariamente para ser cristianos despojados. Nuestro Sur
no es el ser mestizos. Devolvamos las tarjetas de identidad a los
estados excluyentes y las biblias a las iglesias, y exijamos a que nos
devuelvan nuestras tierras y territorios para concertar estados
plurinacionales y sociedades interculturales.
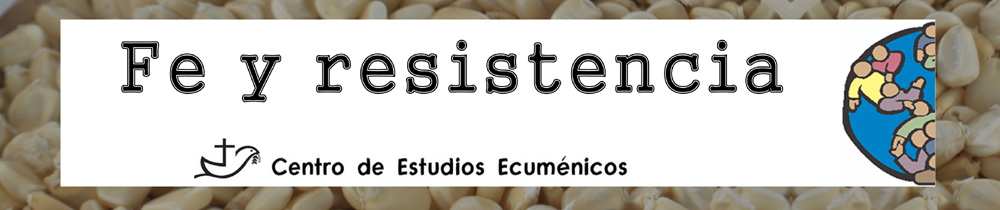

No hay comentarios:
Publicar un comentario